Traducción del original en inglés: A Fligth for Life).
En enero de 1906 el ex Presidente de la República Dominicana, Carlos F. Morales Languasco, narró al periodista E. H. F. Dottin, de la revista The Wide World Magazine, los acontecimientos que culminaron con su derrocamiento, luego de llegar exiliado a Puerto Rico.
A continuación ponemos a la consideración del lector la versión en español del referido artículo narrado por don Carlos Morales, Ex presidente de la República de Santo Domingo, cubierto por el periodista E. H. F. Dottin, B. A. (Traducción de: Carlos Danilo Morales Miller).
Esta narración inusual ha sido escrita exclusivamente para «The Wide World Magazine». En ella el ex presidente Morales cuenta la historia gráfica de los acontecimientos que sucedieron a su derrocamiento como cabeza de la turbulenta República de Santo Domingo. Durante semanas perseguido como fugitivo, herido y casi muerto de hambre, mientras que sus vengativos adversarios lo buscaban por todas partes. La narración da una idea vívida de la inestabilidad de los gobiernos centroamericanos.
ESCAPADA POR LA VIDA.
Se necesitan pocas palabras para comprender los emocionantes sucesos que tuvieron lugar en Santo Domingo al cierre de 1905 y en la primera parte de 1906.
El presidente Morales fue, en su juventud, un sacerdote romano. Como muchos prelados de antaño tenía una gran pasión militar y una mayor inclinación por la política que por las actividades eclesiásticas. Poseído de un carácter muy enérgico y una disposición de emprendedor más que ordinaria no tardó en atraer la atención especial del terrible Heureaux, que durante veinte años gobernó Santo Domingo con mano de hierro. Esta era una prominencia peligrosa, y se hizo mucho más peligrosa después de que su hermano, el general Agustín Morales, muriera en un vano intento de sacar de la Presidencia a Heureaux. Como resultado, el padre Morales fue desterrado de la República.
El asesinato de Heureaux por el general Ramón Cáceres, en el verano de 1899 y la posterior elección de don Juan Isidro Jimenes a la Presidencia, ofreció a Morales la oportunidad de regresar a Santo Domingo, donde fue elegido prontamente representante al Congreso Nacional. Poco después se enamoró de una hija de uno de los anteriores gobernadores de su provincia y renunciando a su lealtad a Roma, casó con ella. Este paso causó su excomunión, pero le dejó libre para seguir una carrera política, que él prefirió a su vocación anterior.
El presidente Jimenes ocupó el cargo durante dos años, la mitad del período para el cual había sido elegido, y finalmente fue exiliado por la traición del general Horacio Vásquez, su vicepresidente, que tomó la posición suprema por la fuerza de las armas.

Morales siguió a Jimenes al exilio, pero su segundo período de expatriación fue de corta duración. Nueve meses después Morales se unió al ejército insurgente y ayudó a sacar al usurpador Vásquez del país. Fue Gobernador de la provincia de Puerto Plata, y pocos meses más tarde -después de una sangrienta lucha en la que encabezó con mucho atrevimiento- llevó a su ejército victorioso a la capital y ocupó la Presidencia.
Como recompensa por la importante ayuda que le brindó, en su lucha por el poder, el presidente Morales convirtió al general Cáceres en su vicepresidente, y dos años después este oficial le pago sacando a Morales de la Presidencia y asumiendo las riendas del Gobierno que aún posee.
El siguiente relato de sus sufrimientos, después de este hecho y antes de llegar a un lugar seguro, fue relatado al escritor por el ex Presidente Morales en la isla americana de Puerto Rico.
Mi única aspiración al convertirme en Presidente de Santo Domingo en 1904 era levantar a mi país del caos económico y político al cual ha sido lanzado por anteriores líderes déspotas, cuya única intención fue enriquecerse a sí mismos y a sus satélites, para la ruina y degradación de la nación. A pesar de la degradación, las numerosas y a veces insuperables barreras que obstruían mi camino yo seguí hacia adelante con fuerza. Mis primeros esfuerzos fueron coronados con el éxito, y había empezado a confiar que el cambio repentino del látigo destructivo y violento de la República, que había sido desde su fundación, había terminado. La paz reinaba por todo el país, pero su condición económica, aunque mejoraba, estaba lejos de ser esperanzadora. Una deuda de muchos millones nos hundía, y los acreedores eran muy enérgicos en sus exigencias para llegar a un arreglo. Esta emergencia fue provisionalmente lograda gracias a un compromiso con el gobierno de los Estados Unidos, el cual se hizo responsable de nuestra deuda, recibiendo a cambio, una garantía, la administración de nuestras aduanas. Estas medidas aliviaron la situación de manera inmediata, pero eran necesarios mayores esfuerzos para asegurar la paz del país y levantar las disminuidas condiciones de nuestros recursos agrícolas.
Un estudio cuidadoso sugería una negociación de paz con los Estados Unidos, el cual cubriría las necesidades del país a cambio de las más grandes ventajas posibles en nuestro comercio. (Nota: Se refiere al Proyecto de Tratado de Alianza, Amistad y Reciprocidad. 1904)
La preparación de esta negociación de paz – una de sus cláusulas incluidas preveía que, en caso de revuelta y bajo el requerimiento especial del Presidente de San Domingo, los Estados Unidos deberían enviar tropas para ayudar en mantener el orden- me dejó expuesto para ser atacado por mis enemigos en un punto vital. Los campesinos de Santo Domingo son, en gran medida, iletrados, mientras que, en los de estratos bajos de la sociedad son extremadamente crédulos; ambos son excesivamente celosos de la independencia de su país, por tanto, estos dos elementos eran fácilmente manejados por los políticos intrigantes, quienes se aprovechaban de las circunstancias existentes para hacer circular el rumor alarmante de que yo negociaba la venta del país a los Estados Unidos. Absurdo como era este rumor, aun así, muchos lo creyeron y por un tiempo esto cambió las corrientes del sentimiento popular en mi contra, y permitió a mi Vice-Presidente y a sus aliados madurar sus planes para derrocarme. Hubo dos o tres intentos para asesinarme, y mientras el tiempo se acercaba para someter la negociación de paz ante el Congreso de los Estados Unidos mi posición se hacía más arriesgada. Mi asesinato era abiertamente discutido en lugares públicos y, rodeado como yo estaba por enemigos secretos, viví, por así decirlo, en un círculo de muerte. Al menos un navío de guerra estaba siempre de guardia en cada uno de los puertos marítimos de la República a los fines de proteger las aduanas en caso de ser necesario y para velar en caso de contrabando, lo que hasta el momento se hacía en gran medida. Un día, a fines noviembre de 1905 dos de estos navíos de guerra estacionados en la costa en la ciudad de Santo Domingo, comenzaron a maniobrar, para trasbordar hombres y armas de una embarcación a la otra. Unos que otros, observando esta maniobra, y sin duda instigados por mis enemigos con el rumor ya esparcido de que para salir de la situación crítica en que me encontraba yo había buscado ayuda de los americanos, y que los buques de guerra que estaban en el puerto se aprestaban a desembarcar tropas con fines de ayudarme. Toques de cornetas y redobles de tambores sonaron al grito de: !ármense, ármense, viene el invasor! corrió de boca en boca, mientras los ciudadanos de todas las edades tomaron rápidamente las armas que podían tener a mano y corrieron hacia el fuerte, las tropas regulares estaban ya armadas. La fortaleza cubría la rada y desde allí se podían ver con claridad, botes llenos de marines armados, equipados como para un ataque, los cuales se veían navegar de un buque al otro. Muchos miraban de manera feroz y murmuraban maldiciones dirigidas a los barcos y a sus tripulantes, mientras las armas de la fortaleza eran manipuladas y se entregaban municiones, mientras los hombres se movían apresuradamente hacia los puntos asignados para el conflicto que se avecinaba. En esta coyuntura el General Luís Tejera, el gobernador de la ciudad, seleccionando cincuenta hombres y ordenando al comandante de la fortaleza que no tomara ninguna acción hasta tanto se recibieran sus instrucciones, corrió espada en mano hacia el palacio. Yo estaba esa mañana reunido a puertas cerradas con el Ministro americano y el General Cáceres, el Vicepresidente, y estaba muy ignorante de lo que pasaba en la ciudad. De repente un soldado corrió al Despacho y anunció que el General Tejera había entrado al palacio de una manera desapegada a las normas, con gritos y juramentos demandó ser llevado a mi presencia para que yo le explicara la actitud hostil de los navíos norteamericanos en la bahía. Yo conocía bien a Tejera, y entendí que su intención era provocar una disputa que culminara con mi asesinato. Entendí que la situación era grave, y que mi vida podía depender de la calmada y rápida acción que tomara en aquel momento. Tomé una rápida decisión, yo dejaría pasar a Tejera, y ante el primer gesto de insubordinación o irrespeto le dispararía a matar para imponer mi autoridad a sus seguidores, y dominar la situación.
El fracaso significaba la muerte, pero la inacción sería igualmente fatal. Eché un vistazo a mis compañeros. El rostro del ministro americano tenía una mirada de profunda ansiedad. El vicepresidente Cáceres se había levantado y estaba apoyado en el brazo de su silla, con la cabeza ligeramente inclinada en meditación y una expresión de indecisión en su rostro.
Mi Edecán, un hombre de fuerte contextura y en la flor de la vida, se encontraba a pocos pasos de distancia, tranquilamente, esperando mis órdenes. Yo lo conocía bien y estaba seguro de que podía confiar en su lealtad y valor. Saqué mi revólver y lo puse sobre la mesa frente a mí; luego, dirigiéndome al Edecán, le dije: Reciba al general Tejera, pero no permita que ninguno de sus seguidores lo acompañe. El hombre saludó y se retiró.
Al oír esta orden, el general Cáceres tomó una decisión repentina. Exculpándose, se apresuró a retirarse y me quedé solo con el Ministro americano. Esperé unos minutos y, como Tejera no apareció, llamé a mi edecán, quien me informó que Tejera, acompañado por el general Cáceres, se había retirado con sus hombres. Lo que pasó entre Cáceres y Tejera nunca lo supe, pero éste se retiró sin verme, y la alarma de la ciudad se calmó tan rápidamente como había surgido.
Desde hacía algún tiempo yo estaba al tanto de la debilidad de mi posición, y estos sucesos solo me demostraron qué tan desamparado estaba. Los deliberados malentendidos que se hicieron sobre mis acciones me dolían y me mortificaban, pero aún no me alteraban la determinación para perseguir el camino que había trazado. Después de que el pánico creado por las inofensivas maniobras de los navíos norteamericanos se había calmado, mi situación se tornaba cada vez más precaria, hasta que finalmente quedé reducido a una condición un poco mejor que la de un prisionero en mi propio palacio. Había tratado de gobernar constitucionalmente, pero al fin me había convertido en la víctima de las facciones despóticas que me rodeaban. Continuar mucho más tiempo bajo tales circunstancias significaba exponerme a cierto peligro. Sólo me quedaba un camino para salir de la dificultad, escapar de la capital, reunir a mis partidarios y regresar con un ejército lo bastante fuerte como para hacer cumplir la ley y el orden.
De los muchos generales que anteriormente me habían apoyado todavía quedaban unos cuantos en quienes yo podía confiar, a uno de éstos comuniqué mis planes, ordenándole que procediera de inmediato a Jaina, un pueblo situado a pocas leguas de la capital. Allí debía llevar las fuerzas que pudiera reunir con la mayor prontitud posible y notificarme cuando hubiese terminado sus preparativos, para poder reunirme con él.
En la mañana del 24 de diciembre recibí la noticia del general de que había reunido doscientos hombres y que estaba acampado en las afueras de Jaina, donde me pidió que me uniera a él lo antes posible. Decidí hacerlo aquella misma noche, e hice los arreglos necesarios para salir secretamente de la ciudad, porque sabía que si lo descubrían significaba una muerte instantánea.
A las siete de la noche, después de darle una emotiva despedida a mi esposa e hijos, salí con un fiel seguidor al lugar donde un carruaje esperaba para llevarme una parte del camino. Una noche mejor para mi escapada no podría haber sido escogida. Aunque era temprano estaba intensamente oscuro. Enormes bancos de nubes negras se arremolinaban desde el sur, ocultando las estrellas, mientras un viento frío gemía tristemente entre los árboles. Las luces eléctricas que iluminaban las calles a intervalos brillaban con un resplandor amarillo en la pesada atmósfera y, mientras mostraban objetos en su radio lo suficientemente brillantes, intensificaban la oscuridad entre los círculos de luz. Estos espacios oscuros -los rincones de las calles y las viejas ruinas- eran puntos particularmente peligrosos para mí, porque es en esos lugares donde acechan los asesinos que atacan a sus víctimas cuando menos se lo esperan. Nuestras sombras y las de los pocos caminantes que vimos asumían las formas más fantásticas ante la luz agitada, parecían a veces acercarse, otras en retroceso y a veces danzando en las esquinas como si fueran a saltar; Y, alerta como estábamos para un ataque repentino, más de una vez nuestras manos instintivamente buscaron las cachas de nuestros revólveres.
Sin embargo, tuvimos la suerte de llegar a nuestro carruaje sin percances, y los caballos nos llevaron fuera de la ciudad a paso rápido. El viaje a Jaina no tuvo novedad, pero mi desilusión y sorpresa fue mayor cuando, en lugar de los doscientos hombres que esperaba encontrar armados, unos cuantos oficiales y 14 jóvenes con revólveres fueron toda la tropa que me dieron la bienvenida. De todas formas, la suerte estaba echada y toda retractación estaba desestimada; Mi única preocupación era tomar las medidas necesarias para resguardar nuestra seguridad, antes de que comenzara la persecución que naturalmente seguiría luego de que se descubriera mi escapada. Entonces yo no sabía que apenas había dejado la ciudad por no más de una hora, cuando se detectó mi salida una brigada de tropas fue enviada a perseguirme.El general intentó explicar la ausencia de las tropas que yo había esperado encontrar diciendo que los hombres habían prometido reunirse esa noche y que sin duda empezarían a llegar en cualquier momento. Yo tome mi posición bajo un pequeño techo en el lugar donde los hombres eran esperados para reunirse y luego de colocar los centinelas necesarios procedí a llevar a cabo un consejo de guerra con los oficiales presentes y dejar saber mis planes para la campaña que nos esperaba próximamente, no fue hasta las 3:00 A.M. que tome una decisión y se la deje saber a los oficiales. Hasta el momento ninguno de los hombres esperados había llegado y nos recostamos para aprovechar algunas horas reposando antes de empezar ese día que ya tenía señales de ser uno de los más controvertidos de mi vida. No había ningún mueble en la cabaña. La mayoría de mis acompañantes se sentaron en yaguas, la parte dura inferior del tallo de las hojas de la palma real, que habían sido convertidas en sofás. Uno de ellos me proporcionó una hamaca que estaba atada de la viga del centro de la casucha. Hacía mucho frío, con una pesada niebla que surgía del río cercano. Incómodos como estábamos, hubiese sido la mayor imprudencia encender una fogata, pero a pesar de la incomodidad no pasó mucho tiempo para que nuestros compañeros se hubiesen quedado dormidos, e incluso los que vivían su primera experiencia sucumbieron ante el cansancio. Yo debo haber dormido por poco más de una hora cuando fui despertado por una profunda voz que me llamaba “Alerta, allá, alerta; el enemigo está sobre nosotros”, de un salto llegué a su lado, estaba parado en la puerta de la casucha. “Que pasa?” pregunté, mientras me abrochaba mi revolver. “Hay una gran fuerza avanzando hacia nosotros y explorando según se acercan” reportó el centinela.“No serán ésos algunos de los amigos que estamos esperando?”.“Eso no es posible, ya que ellos llegan de la ciudad y nuestra gente llegaría de la dirección opuesta. Además, ellos son demasiados, y sus movimientos muy cautos, no hay la más mínima duda que ellos son tropas del gobierno que han sabido en la ciudad que nosotros hemos acampado en este lugar”. Yo acompañé al centinela a un lugar, como a cien yardas de distancia de la casucha, que estaba completamente escondido a la vista por el denso follaje. La posición en la que estábamos era levemente más elevada que el terreno circundante, así logramos ver varias millas en la dirección de donde avanzaban las tropas. Una fuerte brisa había surgido dispersando la niebla y aunque el sol aún no había salido, había suficiente luz para distinguir objetos a una distancia considerable.
Mirando en la dirección indicada por el centinela vi un destacamento de unos cincuenta hombres a una distancia de no más de trescientos metros. Habían piqueteado sus caballos y, dividiéndose en dos grupos, tomaron diferentes direcciones preparándose para ascender la pequeña loma boscosa donde estaba nuestra cabaña. Podía distinguir sus uniformes, que mostraban que eran regulares, y sus movimientos eran tan precisos y cautelosos que ya no podía dudar de que habían recibido información correcta sobre nuestra ubicación y se preparaban para tomarnos por sorpresa.
No había un momento que perder. Debemos ejecutar un retiro precipitado, o ser atrapados en un fuego cruzado antes de que hubieran pasado algunos minutos. Por desgracia, la única ruta que nos quedaba abierta nos llevó a la pendiente de una cadena de colinas cubiertas de una espesa maleza que, sin embargo, no era lo suficientemente alta en algunos lugares para ocultarnos completamente, y era muy probable que nos vieran antes de llegar a los bosques.
Instruí a mis compañeros para separarnos en grupos de dos y de tres, para encontrarnos, debiendo reunirnos antes de la granja de un amigo español que estaba como a tres millas de distancia y avanzamos a un paso rápido con la esperanza de escapar para no ser detectados por el enemigo. Habría sido una locura haber intentado una resistencia, ya que el enemigo nos superaba en número casi de cuatro a uno, y estaban bien equipados con rifles Mauser, mientras que nosotros sólo estábamos armados con revólveres.
Mis compañeros eran, el centinela que había dado la alarma y un guía que iba delante de nosotros. Habíamos caminado durante unos diez minutos, agachados entre los matorrales que no eran lo suficientemente altos para cubrirnos, cuando oí un grito fuerte, inmediatamente seguido por una tormenta de balas de Mauser, que silbaba alrededor de nosotros amenazadoramente. Estábamos cruzando la parte más expuesta de la colina en ese momento, y, mirando en la dirección de los disparos, vi un grupo de ocho o diez soldados que venían a la carga, en dirección a nosotros, a unos cien metros de distancia. Eran conducidos por un joven oficial, que, en su afán de alcanzarnos, había superado a sus hombres unos pocos metros.
«¡Qué malvado tirador!» Exclamó mi compañero, el centinela, con desprecio. Lentamente levanto el pesado revolver Smith & Wesson que llevaba y sin importarle convertirse en un blanco fácil para los perseguidores, tomó la decisión de apuntar y disparar.
El disparo fue excelente; El oficial se fue hacia delante y cayó en un montón de tierra. Los soldados se detuvieron por un momento para ayudarle, y salimos a nuestra mejor velocidad, aprovechando al máximo la momentánea distracción. Sin embargo, el respiro fue breve porque, aunque los perseguidores nos habían perdido de vista, mantuvieron un fuego aleatorio mientras continuaban en la persecución.
De repente el guía hizo un giro hacia la izquierda y desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado, y de inmediato tuve que agarrarme de unos arbustos para evitar irme de cabeza por un barranco. – ¡Por aquí, por aquí! -exclamó-. Apoyado sobre el borde del precipicio vi que descendía rápidamente con la ayuda de raíces y arbustos. Cualquier vacilación de mi parte acerca de seguirlo fue acortada por una lluvia de balas disparadas al azar, una de las cuales cortó una rama delgada que estaba agarrando.
Aunque era un hombre pesado, me balanceé sobre el borde del acantilado y comencé a descender rápidamente. Las enredaderas me rodeaban con gran profusión, como las cuerdas de una enorme nave, mientras unos treinta metros más abajo corría el río Jaina. Los matojos y las raíces, aunque se balanceaban cediendo un poco a mi peso, me aguantaban bien, y yo había descendido los primeros metros con perfecta facilidad cuando, agarrando un arbusto tan malo, evidentemente aflojado por el peso del guía, se desprendió de las raíces, desde una altura de más de veinte pies cayendo hacia abajo hasta el suelo.
Aunque medio aturdido, no me sentí herido; el suelo blando atenuó mi caída. Arrastrándome intenté levantarme y seguir a mis compañeros, los cuales habían llegado a la base del acantilado con seguridad y ahora estaban a una corta distancia. Sin embargo, apenas había sacado los pies, mi pierna parecía ceder debajo de mí y me hundía impotente en la tierra. Un segundo intento resultó igualmente infructuoso; ya no podía soportar, al principio pensé que una de las balas perdidas me había herido, pero no había sangrado, así que llegué a la conclusión que debí haberme torcido la pierna en la caída. Viendo que no me levanté, mis compañeros se apresuraron a devolverse a ver lo que ocurría y ayudarme si fuera necesario pero, aunque me pusieron de pie, me era imposible dar un paso.
Ahora mi posición era peligrosa en extremo. El enemigo estaba a corta distancia y estaría sobre nosotros en unos minutos. ¿Qué había que hacer? Permanecer donde estábamos era la muerte segura, y no había lugar donde pudiéramos ocultarnos. Cruzar el río era imposible, pues no había bote y el paso estaba más abajo. Incluso si hubiese habido un barco disponible, un intento de ganar el lado opuesto nos habría expuesto a la detección instantánea, y habría sido fácil para nuestros perseguidores, que estaban en la parte superior del acantilado, agarrarnos.
Despertamos de nuestra momentánea inacción por pasos precipitados. “El enemigo está sobre nosotros, muchachos -exclamé- sálvense”. No hay razón para que ustedes compartan mi destino. No pueden hacer nada para salvarme. ¡Aléjense, aléjense!
Me senté agarrando mi revólver, pero mis compañeros no se movieron.
¿Están locos? Los mando a que me dejen -dije-.Aún no, señor Presidente -dijo el centinela con frialdad-. “No somos cobardes, y yo, por mi parte, no voy a ceder.»
No tuvimos tiempo para hablar más. Una docena de hombres vinieron corriendo hacia nosotros. El centinela levantó su revólver para disparar, pero, tan pronto la bajamos, al siguiente momento estábamos rodeados por todo el cuerpo de mis compañeros, que se encontraron en su intento de alcanzar el paso del río y cruzar hacia la orilla opuesta.
Estaban acompañados por el General Enrique Jiménez, que se dirigía a nuestra cita cuando se encontró con mis compañeros huyendo. Aunque sólo era un joven de veinticinco años, Jiménez ya había ganado un gran prestigio y, por consiguiente, fue muy bien recibido por nuestro grupo.
Al llegar al lugar donde me encontraba indefenso, estaban todos muy desconcertados por mi accidente, pero no hubo tiempo que perder en lamentaciones infructuosas, pues el enemigo estaba en nuestra persecución y sólo había sido desconcertado hasta ahora debido a su desconocimiento del lugar. Un par de los más fuertes del grupo formaron una silla con sus brazos, en la que me sentaron, y salimos a un ritmo rápido con la esperanza de alcanzar el cruce del río antes de que nuestros enemigos nos alcanzaran.
Habíamos avanzado poca distancia cuando uno de los jóvenes, de nombre Pedro Pupilo, que conocía bien el terreno, señaló un lugar seguro donde podíamos escondernos hasta que nuestros perseguidores se hubieran alejado.
Como ya he dicho, el frente del acantilado estaba cubierto de arbustos, y en algunos lugares una gruesa enredadera que lo cubría con una cortina impenetrable de follaje verde. Pupilo se acercó a uno de estos lugares donde la vegetación era más exuberante y, separando cuidadosamente los arbustos y la enredadera, cerró una abertura que se extendía a cierta distancia hasta la base del acantilado. En esta cueva nos apresuramos y, reemplazando cuidadosamente el follaje, nos agachamos para esperar a ver qué ocurría.
Nuestros perseguidores se habían cansado de desperdiciar sus municiones, porque los disparos habían cesado y reinaba un profundo silencio sobre nosotros, roto sólo por el suave chirrido del agua que goteaba desde el techo de la cueva.
Pronto pequeños grupos de nuestros enemigos empezaron a pasar por nuestro escondite; llegaron tan cerca que pudimos oír claramente sus exclamaciones de disgusto por nuestra fuga, y sus amenazas o lo que harían con nosotros cuando nos atraparan. De su conversación también nos enteramos de que el comandante de las tropas enviadas a aprehendernos era un delegado al Congreso Nacional, con el nombre de Rubirosa, que encabezaba una fuerza de más de doscientos hombres, estaba acampado en la carretera entre la capital y Jaina, y había enviado pequeños destacamentos en todas direcciones para que nos buscaran.
Como Rubirosa era un líder cruel, los hombres temían la recepción que les esperaba al regresar con su capitán herido para informar que habíamos logrado escapar.
Poco a poco los grupos de búsqueda se alejaron cada vez más y, al fin, después de habernos asegurado de que el enemigo había abandonado la vecindad, nos dirigimos a la finca de un amigo español, donde esperábamos encontrar refugio y ayuda. Cuando llegamos cerca del lugar, dije a mi fiel Pupilo -de cuyo coraje y discreción podía confiar- para avisar al español de nuestra proximidad y pedirle su hospitalidad.
También despaché a los pocos oficiales que estaban conmigo para que pudieran llevar a cabo las instrucciones que les había dado anteriormente. Enrique Jiménez, sin embargo, se negó a dejarme hasta que yo hubiera llegado a un lugar seguro, y mantuvimos a los restantes diez o doce jóvenes con nosotros como escolta. Mi pierna lesionada estaba muy hinchada y el dolor era intenso.
El menor movimiento de la extremidad me producía un dolor insoportable. Hacia el mediodía volvió Pupilo. La esposa del español nos envió comida, pero lamentó no haber podido recibirnos en su casa, el general Rubirosa había arrestado aquella mañana a su esposo bajo el cargo de ayudarnos en nuestra fuga y lo había enviado prisionero a la ciudad. Temía, añadió, que el lugar estuviera vigilado. Esta desagradable noticia nos hizo volver a las montañas esa misma noche y esperar allí a que las cosas evolucionaran.Esa noche, al salir, observamos un gran incendio a pocos kilómetros de distancia, en dirección a la residencia de nuestro amigo el español. El general Rubirosa, sospechando que nos habíamos refugiado allí, no sólo había prendido fuego a la morada, sino también a los campos adyacentes, con la esperanza de destruirnos como ratas en sus madrigueras. Nos habíamos salvado milagrosamente de una muerte terrible.
Después de este acontecimiento nuestra vida fue un largo período de sufrimiento. La persecución hacia nosotros se mantuvo con tal celo que pronto se hizo extremadamente peligroso dormir dos noches en el mismo lugar.
En unos momentos estábamos casi muertos de hambre y en otros muertos de sed. Llegué a estar tan desamparado como un niño, y era movido de un lugar a otro con la mayor dificultad por mis fieles compañeros y la más terrible angustia para mí. Si nuestra condición no hubiera sido de discapacidad nunca hubiera llegado a ser tan desesperada, pues entonces hubiera sido fácil llegar a un lugar seguro, y hubiera podido hacer mi campaña contra mis enemigos.
Como nosotros éramos prófugos indefensos luchando por la vida, con nuestra propia existencia prácticamente dependiente de la osadía y los recursos de nuestro guía, Pupilo, fue él quien nos suministró comida cada vez que la pudo conseguir, y también fue él quien organizó el cambio de escondite cada día y nos trajo las noticias que podía recoger de la gente del campo de donde obtuvo provisiones.
Así supimos que el general Demetrio Rodríguez se había levantado en armas y, desde Monte Cristi, había enviado destacamentos para atacar Santiago, San Pedro de Macorís y Samaná, mientras él mismo atacaba Puerto Plata con la esperanza de salvarme. Durante poco tiempo la esperanza se levantó en nuestro interior, sólo para rodar por el suelo por la noticia de la muerte del general Rodríguez en Puerto Plata y la derrota total de sus tropas.
Después de tales ocurrencias nuestra persecución continuó aún con mayor vigor; el círculo de la muerte parecía cerrarse sobre nosotros, y en más de una ocasión el enemigo llegó tan cerca que pudimos escuchar sus conversaciones.
Fueron momentos de angustia, de hambre, de sed, de gran dolor corporal y de aflicción mental, y me quedé indefenso, escondido entre la hierba y los arbustos, esperando por momentos ser detectado, descubierto y asesinado por una soldadesca feroz y despiadada al acompañamiento de burlas y humillaciones. Yo podía oír de manera clara sus burdas bromas en cuanto a mi probable condición y lugar de ocultamiento y escuchar su risa salvaje sobre las groseras burlas, hechas sobre mí, por algunos de sus miembros. En lo más profundo de mi desesperación, más de una vez me propuse derribar al más cercano de mis enemigos desde mi lugar de ocultamiento, y al menos morir peleando, pero por un esfuerzo supremo vencí ese deseo loco y me quedé quieto hasta que mis perseguidores siguieron su camino. Ahora sentía que mi causa era desesperada, y determiné que ya no iba a poner en peligro la vida de mis camaradas inútilmente. También decidí hacer un último intento por salvarme.
Después de catorce días de haber sido reducido a esta miserable condición, despedí a los compañeros que permanecían conmigo. Al principio se negaron a abandonarme, y fue sólo después de haberles explicado que la única esperanza de salvar nuestras vidas dependía de nuestra separación, ellos obedecieron a regañadientes mi mandato de regresar a sus hogares.
Al General Enrique Jiménez fue al único que le permití permanecer, ya que se negó firmemente a dejarme en cualquier circunstancia, afirmando muy bien que sus servicios eran indiscutibles para mí. Como mis otros camaradas tenían un significado político irrelevante y residían en la capital, decidí que mi fiel Pupilo debía tratar de obtener una entrevista con el Cónsul Americano, cuya residencia en el País se hallaba a poca distancia de la ciudad, informarle de mi desesperada condición, y pedirle que negociara con el general Cáceres mi regreso. Ésta era una misión extremadamente difícil, que le planteé con reservas al fiel compañero; pero lo aceptó con placer, orgulloso de la confianza que puse en su coraje y discreción.
Cuando llegó la hora de la despedida, después de un cálido abrazo, tal como sólo puede ser dado por hombres que se honran y se estiman mutuamente en extremo y que se separan con poca esperanza de volver a reunirse, mis compañeros se desgarraron.
Jiménez y yo los miramos desaparecer en el crepúsculo, y cuando las sombras profundas de la noche y los árboles intermedios finalmente los ocultaron de la vista, apenas pude suprimir un suspiro por los individuos valientes, que probablemente iban camino de la muerte. Cuando nada más se podía ver de ellos Jiménez me tomó en su espalda, y en la angustia total de la mente y del cuerpo fui llevado humildemente a mi cueva la misma que me había brindado refugio en el día fatal que me lastimé la pierna. Allí descansamos en nuestras «yaguas» esperando el regreso de Pupilo, demasiado triste y reflexivo para hablar.
Una noche de cansancio fue seguida por un día triste e interminable, pero Pupilo no apareció, y como la segunda noche después de su partida se desvaneció lentamente, tumbamos en vano nuestros oídos para captar el sonido de bienvenida de los pasos de nuestro guía.
El día siguiente amaneció brillante y hermoso. Un rayo de sol que penetraba a través del grueso enrejado de hojas que cortaron en la boca de nuestra cueva jugaba alegremente en el suelo rocoso, como una burla a nuestra condición desesperada. Pupilo no había vuelto, y nosotros habíamos estado sin provisiones desde el día anterior. Pensábamos que había habido alguna desgracia grave, de lo contrario no tardaría tanto.
Por fin, Jiménez decidió ir en busca de comida y, despojándose de su abrigo, botas y calcetines para parecerse lo más posible a un campesino pobre, se dispuso a abandonar la cueva. Antes de que pudiera hacerlo, sin embargo, nos sorprendió una descarga de mosquetes a no gran distancia. Nos mirábamos consternados. ¿Cuál podría ser la causa de los disparos? Escuchamos sin aliento un sonido más y, después de algunos minutos de suspenso, las notas claras de un clarín resonaron en el aire en la quietud de la mañana. Era la orden de marchar. No cabía duda: había un destacamento de tropas en las cercanías de nuestro retiro, y alguien acababa de ser ejecutado. ¿Podría haber sido Pupilo?
Nuestra ansiedad sobrepasaba nuestro miedo al peligro, y Jiménez se acercó cautelosamente para averiguar, si era posible, la causa del disparo y buscar comida.
Pudo enterarse de las noticias de un soldado desprevenido, que sólo se había alegrado de «mojar su silbato» con un chorro de «aguardiente» (una especie de ron) de calabaza campesina. De él, Jiménez se enteró, horrorizado, de que el pobre Pupilo había sido ejecutado aquella mañana. Pupilo cumplió plenamente con su misión, pero cuando regresaba la noche anterior había sido capturado cuando estaba muy cerca de nuestro escondite. Desarmado y privado de su pequeña bolsa de víveres, caminó junto a los dos soldados que lo habían detenido. Así vigilado, caminó tranquilamente una corta distancia; entonces, con la esperanza de escaparse en la oscuridad, de repente saltó sobre uno de los soldados y, arrancándole el mosquete, lo derribó. Por desgracia, antes de que pudiera repetir el golpe, él mismo fue derribado por el otro soldado, atado firmemente, y llevado ante la cruel Rubirosa.
En el examen que siguió a su captura Pupilo reconoció ante el General Rubirosa que él era mi guía y sabía dónde estaba, pero no daría más información. Rubirosa le ofreció una gran recompensa por divulgar el lugar donde me ocultaba, pero Pupilo se rio con desprecio, respondiendo que era pobre e ignorante, pero no traidor. Cuando los sobornos y las amenazas no lograron obtener de él la información deseada, a Pupilo se le dijo que se le permitiría hasta las siete de la mañana siguiente para revelar mi escondite. Si cumplía, recibiría una gran recompensa, pero si no lo hacía lo fusilarían a esa hora. Estaba amarrado por un pie y colocado bajo una fuerte vigilancia.
A la hora señalada de la mañana, Pupilo volvió a ser llevado ante Rubirosa, quien repitió su pregunta sobre dónde yo estaba, pero Pupilo se negó a responder. Entonces, con rabia, el general ordenó que lo sacaran y lo fusilaran. Encogiéndose de hombros, Pupilo respondió: General, al fusilarme, sólo librará al país de un campesino pobre que no perjudicará a la República, pero la muerte de don Carlos privaría al país de un hombre de gran valor.»
“¡Fuera con él!» -gritó Rubirosa, furioso. – ¡Cuando lleve a su Don Carlos, le enviaré a hacerle compañía en el Hades! ¡Pobre, leal Pupilo! Lo colocaron en una tumba debajo de los árboles enormes.
¡Que su sangre y la de los héroes rediman nuestro país caído!
Después de este triste acontecimiento decidí hacer un esfuerzo para llegar a la residencia del Ministro estadounidense. Junto a mí, disfrazado de campesino, montado en una desgraciada mula llena de plátanos, y con Jiménez caminando a mi lado, partimos por la tarde dos días después y, tras escapar a muchos peligros, llegamos a la residencia del Ministro con seguridad. Las cosas pronto fueron arregladas.
Presenté mi renuncia al Congreso Nacional; fue inmediatamente aceptada, y el General Cáceres fue nombrado Presidente en mi lugar. Al día siguiente me fui a Puerto Rico en la cañonera estadounidense Dubuque.
A mi llegada a San Juan fui recibido por los funcionarios americanos con los honores correspondientes a mi rango, y se me hizo objeto de cada cortesía y atención. Me llevaron inmediatamente al hospital naval donde se trató mi pierna rota. Al principio temí que perdiera la extremidad, y estoy en deuda con la habilidad de los médicos navales por haberla preservado. Mi más sincero agradecimiento no sería más que una leve expresión de mi gratitud a los caballeros que representan al gobierno norteamericano en esta isla y a los fieles amigos que tan galantemente se mantuvieron a mi lado en los oscuros días de mi caída.
Fin de la narración.
Recibí este importante reportaje del amigo Eduardo Dottin, Médico residente en Europa, quien es sobrino-nieto del Periodista E. H. F. Dottin que lo escribió.
Para ver la versión original en inglés del relato que el ex Presidente Morales Languasco hizo al Periodista E. H. F. Dottin, periodista de la revista The Wide World Magazine, al llegar exiliado a Puerto Rico tras su reciente derrocamiento en enero de 1906, haga un click en el enlace que aparece abajo (en azul) con el título de «A Flight for Live».
A Fligth for Live
https://documentcloud.adobe.com/link/track/?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3AqVUk-a2HTxaNbxbMY8ub_w



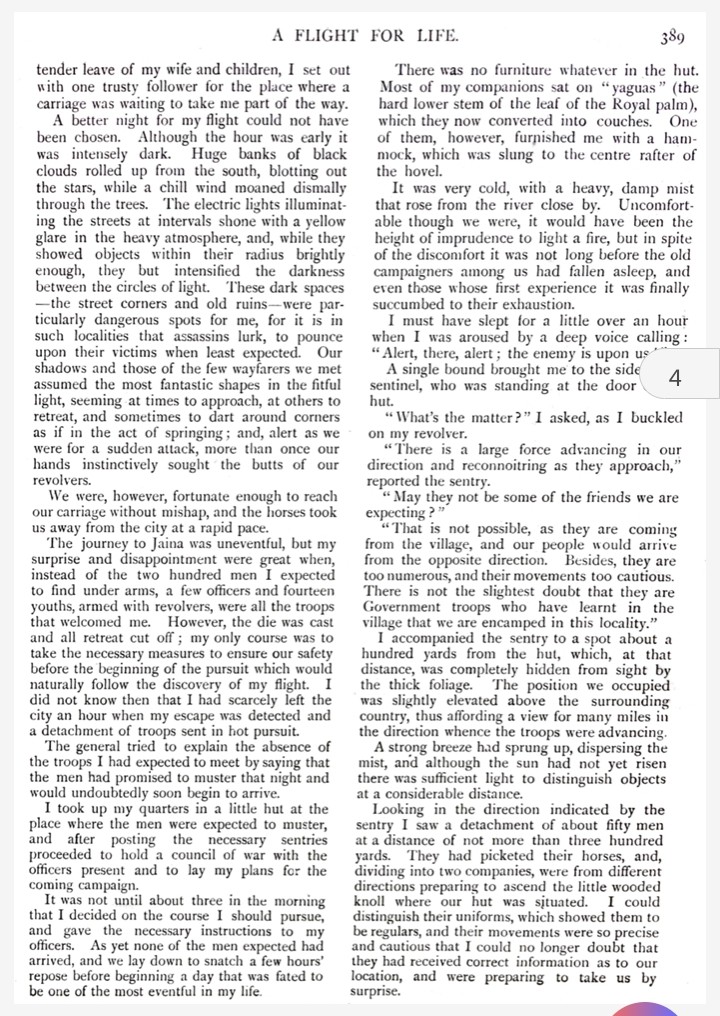
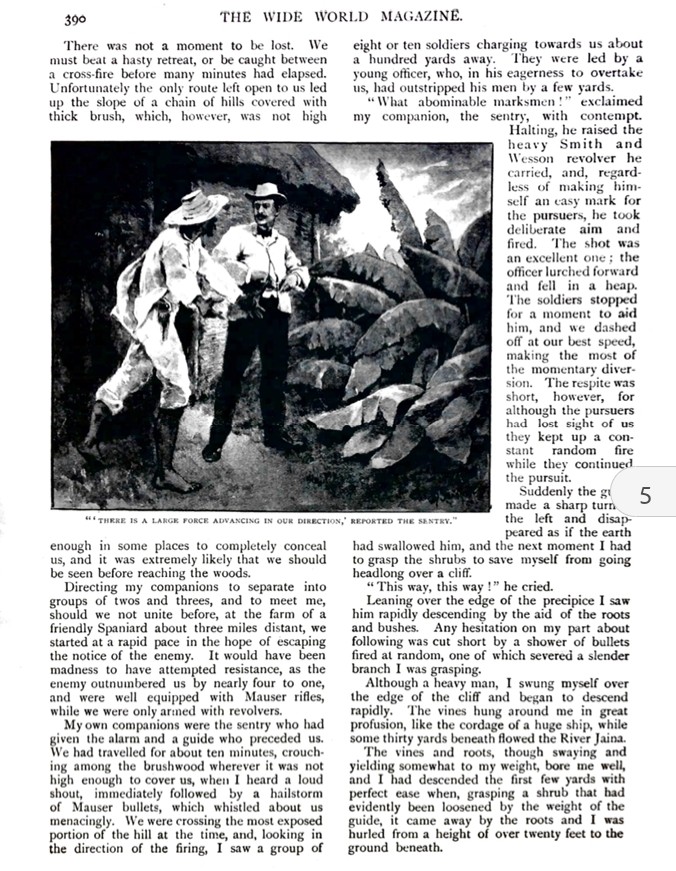





Carlos Danilo Morales Miller (Email: carlosdanilomorales@gmail.com)
Pingback: Escapada por la Vida | mycarlosmorales